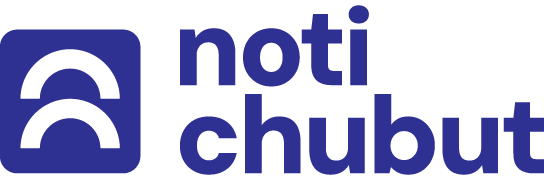Algunos libros se toman su tiempo para llegar a nosotros. Es parte del asunto, y está bien que sea así.
No sé en qué andaba unos seis años atrás, cuando María Negroni publicó Objeto Satie (Caja Negra), y el libro se me escurrió entre vaya a saberse cuántas otras cosas. Pero agradezco al azar –y ciertas buenas amistades– que me lo acercaron recientemente.
El libro, su diseño, imágenes, palabras, voces recreadas, convocadas, intuidas: todo en él –incluido el epílogo de Pablo Gianera– es una pequeña maravilla. Y si agradezco a quien lo puso otra vez en mis manos, agradezco también a sus hacedores porque me recordaron –el barullo es tal, que a veces necesitamos estas cosas– que Satie, su música, existen.
“Era el ancla a tierra, la vibración sutil, la música que el corazón pedía a gritos cuando el ruido de afuera se tornaba insoportable”
Voy por partes. Me reconozco entre los que tienen vocación autodidacta; comparto ese caos, el desorden, la glotonería, incluso la desfachatez de vivir mezclando, siempre, biblias y calefones. A Satie llegué, como corresponde a los de mi especie, no desde una sobria sala de conciertos, sino desde una popular –aunque, por aquel tiempo, todavía silenciosa– sala de cine.
Se terminaban los años ochenta y había ido con un novio a ver La otra mujer, de Woody Allen. La película nos encantó. Tuvo un efecto accesorio: nos llevó directo a una disquería (sí, hablo de la prehistoria), a buscar las Gymnopédies de un tal Erik Satie. Ese CD me acompañaría décadas, entre rock, pop y alguna world music. Era el ancla a tierra, la vibración sutil, la música que el corazón pedía a gritos cuando el ruido de afuera se tornaba insoportable.
Nunca me pregunté, como sí me lo pregunto ahora, por la conexión entre la delicadeza de esos sonidos y el París arrebatado de fines del siglo XIX y el mundo de entreguerras, el dadaísmo, los cabarets, la vida entre salvaje y bohemia que fue bastante más que una simple excentricidad. Las primeras vanguardias habían sido un alarido pletórico de vida pero también de desesperación; por entre ese magma tremendo circuló Satie, que ya venía gestando una mirada sobre el mundo y que la seguiría gestando luego.
“Satie miró el arte –el suyo, y el que se escribe en mayúsculas– con ojos nuevos –escribe Gianera–. Solo con ojos nuevos podía también mirarse esa vida y con esos ojos la mira Negroni. Ni biografía, ni ensayo, ni poema, ni documento: objeto”.
Por cierto, Objeto Satie abre –una delicia– con la reproducción de la carta astral del músico. A lo largo de sus páginas se alternan citas, fragmentos y alusiones a la voz del artista con otras imágenes: su autorretrato, un fotograma de la película Entr-acte, de René Clair (que Satie musicalizó), una fotografía de la Exposición Universal de París de 1889, reproducciones de obras de Toulouse-Lautrec, Picasso, Picabia, Man Ray. Suzanne Valandon.
Hablamos de un objeto, así que me permito cierto fetichismo. Me detengo en el autorretrato de Valandon. Me parece bella, sólida, decidida. Vivieron junos unos cuantos años. Él la llamaba “Biquí”. Ella, en una de las cartas que asoman en Objeto Satie, le dice: “Mire, Crin, Crin, siempre odié a los hombres que dicen adiós demasiado pronto”. Y agrega, unas líneas más abajo: “No me empuje a la sobredosis de láudano”.
Negroni alude, también, a la casa de Arcueil donde el artista se refugió, en estricta soledad. La autora la describe como “mezcla de cueva y telaraña orientada a la frontera belga” y hace un breve inventario de lo que se encontró allí, luego de la muerte de Satie: una cama, una mesa, un piano roto, un ejemplar de Las flores del mal, sombreros, pañuelos, bastones y “más de cuatro mil papelitos, con apuntes para pequeños ruidos, personajes, réplicas, dibujos de edificios mentales e instrumentos musicales absurdos”. El universo de un músico visual, alguen que buscaba acordes sobre los que se pudiera caminar, comparables “a un buen sillón (como quería Matisse)”.